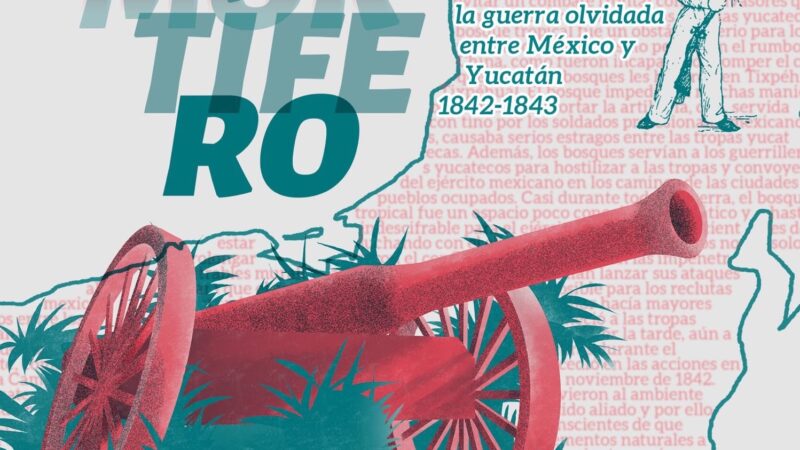Reseña de País Mortífero, por Raúl Jiménez
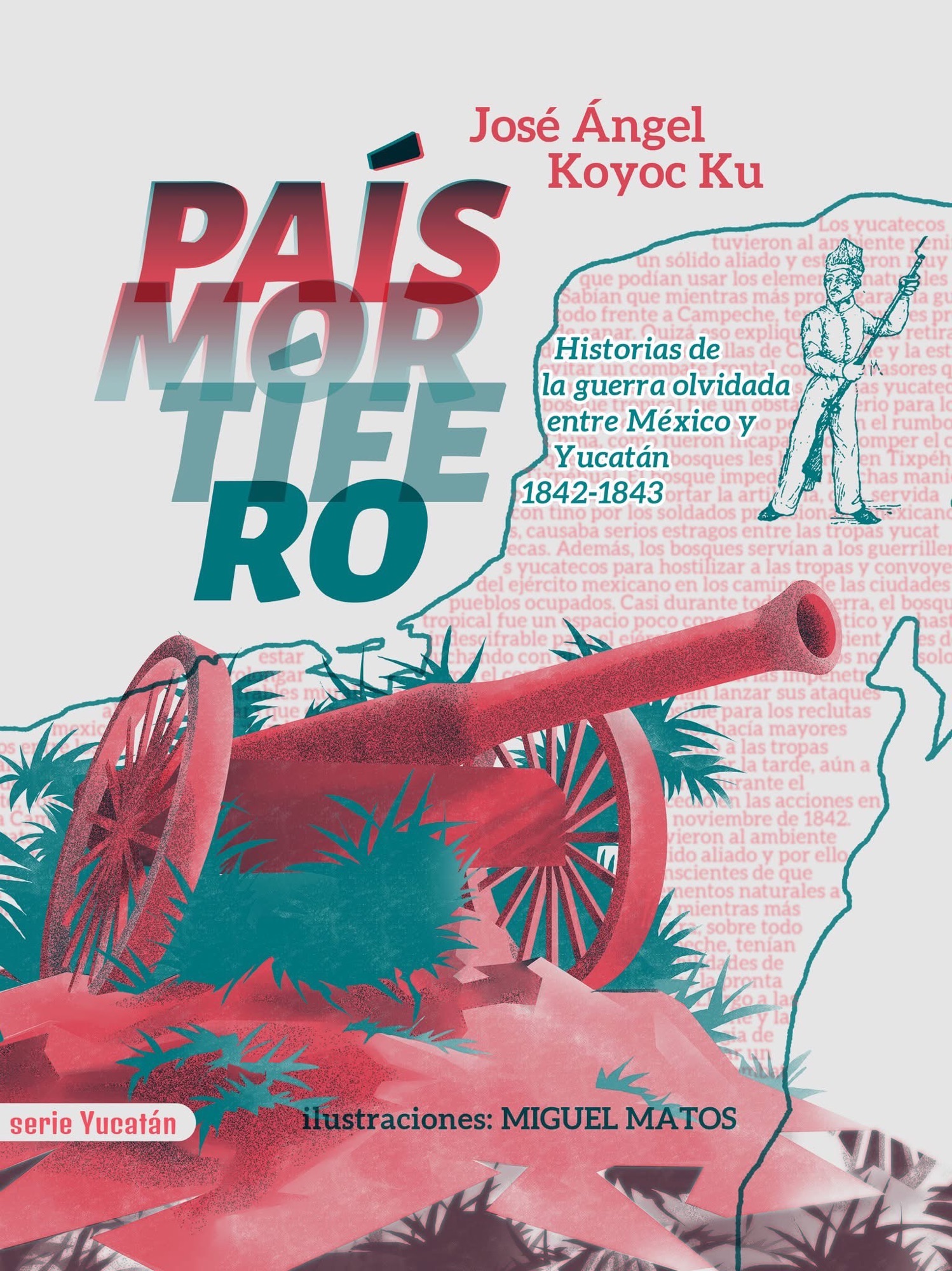
Es un honor para mí reseñar este libro escrito por un amigo muy querido, José Ángel Koyoc Ku. País mortífero es un trabajo que, desde su título —tomado de las palabras de un general mexicano—, nos advierte que estamos ante un relato distinto de la guerra: no una épica de gloria, sino una historia de enfermedades, clima hostil, deserciones, conflictos olvidados y actores relegados.
Este libro nos traslada a la guerra entre México y Yucatán en 1842-1843, un conflicto borrado no solo de los libros de texto, sino también de la historiografía oficial mexicana, quizás porque terminó en una estrepitosa derrota del ejército nacional. Sin embargo, el silencio no es solo síntoma de vergüenza, sino también una estrategia de construcción del Estado-nación. Estudiar esta guerra incómoda nos obliga a cuestionar la narrativa heroica, centralista y cohesionada que el Estado mexicano ha querido proyectar desde el siglo XIX. La existencia misma de un Yucatán que se separa, que se organiza militar y políticamente de forma autónoma, que combate a un ejército invasor mexicano, desmonta el mito de una nación unificada desde su independencia. La guerra que aquí se cuenta es la historia de un país todavía en disputa, de una geografía fragmentada y de un proyecto nacional que no era inevitable ni unánime, sino impuesto, discutido, resistido.
Pero el olvido no proviene únicamente del centro. También la historiografía yucateca ha dado la espalda a este conflicto. Resulta paradójico —y revelador— que una región que se jacta de su identidad diferenciada, que ondea con orgullo su bandera, canta su himno y presume de una cultura propia, haya ignorado o marginalizado un episodio donde esas marcas identitarias se defendieron con armas, estrategias militares y movilización popular. ¿Por qué no se ha contado esta historia en Campeche, en Mérida, en las escuelas de la península? Tal vez porque remueve una historia menos cómoda que la idealizada: una historia de federales armados al margen de la ley, de caudillos populares, de alianzas con Texas y hasta con Inglaterra, de derrotas y violencias. O tal vez porque, como todo nacionalismo, también el yucateco ha preferido mitos a complejidades. En ese sentido, el libro de José Ángel Koyoc Ku es una provocación doble: incomoda tanto al nacionalismo mexicano como al regionalismo yucateco. Y eso lo hace aún más valioso.
Este libro nos traslada a la guerra entre México y Yucatán en 1842-1843, un conflicto, com ya dije, ausente en la memoria histórica del país. Pero lo que hace José Ángel Koyoc Ku no es simplemente recuperar un episodio olvidado, sino proponer una lectura distinta del conflicto. No nos entrega una apología del separatismo yucateco, ni una historia moral en la que los buenos luchan contra los malos. Lo que hace es algo más profundo: nos invita a pensar que las guerras no solo las hacen los generales ni los presidentes, sino también el calor, la humedad, los mosquitos, la selva, la falta de agua, la disentería. Nos muestra que la historia militar no puede seguir siendo narrada como si los soldados fueran piezas de ajedrez, y que las condiciones materiales —los cuerpos exhaustos, las mulas enfermas, los caminos enlodados, los alimentos enmohecidos— también deciden el curso de los acontecimientos.
En País mortífero, la naturaleza no es el fondo pasivo de la guerra, sino un actor con agencia propia. El calor abrasa, los bosques se convierten en laberintos hostiles, la lluvia impide los desembarcos, los insectos matan más que las balas. El ejército mexicano no es vencido solo por los milicianos yucatecos, de hecho, nunca fue vencido por él, todas las batallas importantes fueron ganadas por el ejército mexicano incluso con inferioridad numérica. Sino fue también por una geografía que no entiende ni domina. No es común encontrar en los libros de historia militar este tipo de atención: al tipo de suelo, a la calidad del agua, a las enfermedades que diezman a las tropas, a los ritmos del paisaje. Tampoco es frecuente ver que se detallen con tanta honestidad los efectos de la deserción, el hambre, el miedo o la desorientación en la selva. En ese sentido, este trabajo se aleja del relato tradicional de batallas gloriosas y generales victoriosos. Aquí no hay héroes ni mártires: hay soldados reclutados a la fuerza que se mueren por vómito negro antes de disparar un arma, hay columnas que se pierden en la espesura, hay campesinos que se convierten en espías o guerrilleros por necesidad.
País mortífero es, en el mejor sentido, un intento de hacer historia ambiental desde abajo. No solo porque incorpora al entorno natural como una fuerza que moldea los hechos, sino porque pone el foco en los sujetos ignorados: soldados anónimos, forajidos, desertores, mulas, enfermos, mujeres que preparan tortillas para el frente o que mueren en los hospitales de campaña. Y aunque este acercamiento a la historia ambiental podría haber ido más lejos en términos teóricos, lo que sí logra es abrir un camino. Nos propone una forma de narrar el pasado que no idealiza, que no moraliza, que no simplifica. Una historia que huele a sudor, a pólvora y a lodo. Una historia, en fin, que recuerda que la guerra no solo se gana o se pierde en el campo de batalla, sino también en el monte, en la fiebre, en el estómago vacío, en el terreno cenagoso que se traga al invasor.
Otro de los grandes aciertos de este libro fueron las fuentes documentales con que se elabora. País mortífero está construido con materiales sólidos: partes militares del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, proclamas políticas, artículos de prensa decimonónica, testimonios de combatientes y hasta documentos inéditos cuidadosamente citados. No es una recreación imaginativa ni un ensayo especulativo: es una reconstrucción histórica que se apoya en fuentes primarias, en voces de la época, en rastros que el tiempo no ha borrado por completo pero que sí han sido ignorados por la historiografía dominante. La elección de un relato cronológico, casi a modo de bitácora militar, permite al lector seguir los movimientos de las tropas, las estrategias, los retrocesos y los desastres, mientras el paisaje, las condiciones de vida y los actores secundarios adquieren un peso que rara vez se les concede.
Pero además de la investigación, hay una voluntad de estilo. Koyoc escribe con claridad y sensibilidad. Su prosa es rigurosa, sí, pero también cercana. No cierra el texto en los códigos del gremio académico, sino que lo abre al lector común, sin por eso simplificar en exceso. Es un libro divulgativo en el mejor sentido de la palabra: no renuncia al análisis, pero lo vuelve accesible; no sacrifica el detalle, sino que lo convierte en una herramienta narrativa. Hay un compromiso evidente con su tierra — on la península, con los paisajes que lo vieron crecer—, pero también con el acto mismo de contar bien una historia, de dar voz a quienes no la han tenido, de rescatar una memoria que ha sido arrinconada, cuando no directamente borrada.
Porque Koyoc no solo recupera una guerra olvidada. Nos recuerda, en el fondo, que hay muchas otras como esta: historias arrinconadas en los márgenes del archivo, pueblos que resisten sin monumentos, derrotas que no entran en los himnos ni en las efemérides, voces que aún duermen entre los papeles de un expediente militar o en los silencios del monte. Historias que esperan a alguien que no tema ensuciarse las manos escarbando en la tierra y el polvo del pasado. Y eso —quizá— es el mayor valor de este libro: nos hace ver cuánta historia queda aún por escribir, y cuánta memoria queda por reclamar.
Uno de los méritos más notables es que el autor logra introducir el paisaje como un actor histórico: el calor, la selva, los mosquitos, las enfermedades y los caminos intransitables no son mero decorado, sino factores decisivos en el desarrollo del conflicto. Al mismo tiempo, País mortífero desplaza el foco de los grandes nombres para visibilizar a los actores no convencionales: soldados rasos, guerrilleros populares, desertores, mujeres, milicianos indígenas, incluso animales y elementos naturales que inciden directamente en la guerra. Finalmente, hay que destacar también su apuesta estética y editorial: impreso en risografía, con ilustraciones originales y un diseño artesanal cuidado, el libro se presenta como un objeto coherente con su espíritu disidente, alternativo y profundamente ligado a la memoria de un territorio olvidado.
Ahora bien, como todo trabajo comprometido, País mortífero también deja abiertas algunas grietas que merecen señalarse. Aunque el libro se propone —y en buena medida logra— incorporar elementos de la historia ambiental, su enfoque en este terreno se queda corto: menciona con frecuencia el clima, las enfermedades y el entorno, pero sin desarrollar un marco conceptual más profundo ni dialogar con la tradición historiográfica ambiental de forma explícita. Por ejemplo: Cuando el libro describe cómo los yucatecos usaron trincheras de piedra en Tixkokob, una verdadera historia ambiental preguntaría: ¿Cómo afectó la pedregosidad del suelo a la agricultura y, por ende, al abastecimiento de tropas? ¿Hubo un conocimiento ecológico local detrás de esas tácticas o simplemente se utilizó lo que había? Sin esta clase de preguntas, nos quedamos en la superficie de lo que un texto sobre historia ambiental podría otorgarnos.
Asimismo, uno de los problemas principales es la escasa contextualización política: al privilegiar el detalle del combate, el autor deja en segundo plano claves fundamentales como el federalismo, el centralismo, el papel de Santa Anna, las tensiones con Texas o el significado profundo del separatismo yucateco. Esto puede dificultar la comprensión del conflicto para quienes no estén familiarizados con el periodo. Además, el formato escogido —capítulos episódicos, fechados y centrados en acciones militares concretas—, si bien resulta atractivo en términos narrativos, limita una visión de conjunto y hace falta una síntesis analítica más clara.
Por momentos, el libro parece quedar atrapado entre dos géneros: no termina de ser un ensayo académico riguroso ni una obra de divulgación general. Esa ambigüedad estructural, sumada a una profundidad desigual entre capítulos (algunos más desarrollados que otros), afecta el ritmo y la consistencia del texto. Por último, se echa en falta un diálogo más explícito con la historiografía anterior: una comparación con otros conflictos similares o con estudios contemporáneos habría reforzado el valor analítico del libro. Aun con estas limitaciones, el trabajo de Koyoc abre una vía fecunda y necesaria, que ojalá otros y otras continúen explorando.
Raúl Jiménez Herrera. Historiador.